Por Dr. Aquilino Polaino-Lorente
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que conocí a Viktor Frankl en Viena. Más concretamente, fue un 12 de septiembre de 1972 cuando nos presentaron en la Universidad de Viena, donde el autor de estas líneas estaba becado por el gobierno austríaco.
A varios años de su muerte, he de admitir que tanto aquella primera entrevista, como las que luego habrían de sucederse durante muchos años al calor de su amistad personal, dejaron en mí una profunda huella. Pero ninguna como la de aquella primera tarde, muy probablemente acaso, por estar, entonces, atravesando una importante crisis, sobre todo profesional aunque también humana.
La verdad es que de nada de lo que entonces me acontecía hablé con él, aunque sí con el colega que nos presentó, excelente amigo de ambos. No obstante, he de reconocer su valiosa y pasiva ayuda, aunque no su inmediata intervención.
El vigor de su mirada y la mansedumbre de su rostro no se ensamblaban del todo bien con las muchas inquietudes que bullían en el hondón de su intimidad y que sólo hacía transparente a sus amigos.
Resultada reconfortante y animador para un joven como yo, que en aquellos momentos daba sus primeros pasos balbucientes por la compleja ciencia de la psiquiatría, oírle contar sus experiencias de la vida. Frankl había sufrido demasiado en su trayectoria bibliográfica y personal -había perdido todo menos la vida en los «Lager» hitlerianos: su esposa, sus padres, su hermano, el manuscrito de su primera obra importante…-, pero sus heridas no sólo habían cicatrizado del todo, sino que habían logrado robustecerle. Y lo mismo podría afirmarse de sus experiencias como avezado y conocido psicoterapeuta internacional. A todo ello se refería con un optimismo inusitado en el que reverdecía la perenne juventud, a pesar del tiempo ya ido.
Viktor Frankl contagiaba su voluntad de vivir y su resistencia -una fortaleza especialmente tozuda- ante las dificultades de la vida. Era fácil que, al contacto con él, se trasladara a sus interlocutores esa «química» especial que agiganta la mente y robustece la voluntad en el empeño de dar alcance al propio destino, donde poco importan las muchas o pocas dificultades que puedan encontrarse a lo largo de la andadura vital. Por eso, nada de extraño tiene que hasta el último momento su espíritu haya sobrevivido, inconmovible e intelectualmente activo, en el cuerpo de un ciego nonagenario. Quien tuvo, retuvo. Y Frankl tuvo muchas cosas, acaso demasiadas, pero supo corresponder a todas ellas, acrecerlas, avalorarlas con el desarrollo de numerosos valores.
Su juventud se templó, desde muy temprano, con el dolor y el sufrimiento propios y ajenos. Su inteligencia hundió sus raíces y se agigantó en el profundo conocimiento de la intimidad del hombre doliente. Su talante personal y su formación filosófica trascendieron, de una vez por todas, el recortado horizonte en el que en aquellos años se encontraba el psicoanálisis que, hermético y curvado sobre sí mismo, estaba cegado para atisbar el irreprimible espíritu que palpita y anima la condición humana.
En las líneas que siguen pasaré revista, a modo de elenco, a lo que considero son las aportaciones más relevantes de Frankl. Pero a fin de no traicionar su pensamiento -en la medida que pueda y siempre que no alargue innecesariamente este breve texto-, permitiré al lector que entre en contacto con los escritos del mismo fundador de la logoterapia.
Del homo faber al homo patiens.
«El homo faber -escribe Frankl- es exactamente lo que se denomina una persona de éxito; sólo conoce dos categorías y sólo piensa en ellas: éxito y fracaso». El homo faber llena de sentido su existencia produciendo. Cualquier yuppy, actriz, intelectual o político caracterizan bien a quienes han optado en sus vidas por el hacer, por la fiebre de la producción, por autotrascenderse a sí mismos y realizarse únicamente a través de lo hecho.
¿Cómo una persona así podrá soportar la vida, cuando a causa de una enfermedad ni siquiera se le concede la posibilidad de tomar las riendas de su propio destino? En tal caso -cuando ya no es posible acción alguna-, parece lógico que el ‘homo faber’ se desespere -un objetivo con el que no había contado en su proyecto vital- y renuncie a seguir viviendo. Estos pacientes también llegan hoy al psiquiatra -y tal vez más frecuentemente que antes- en busca de consuelo y de ayuda.
El homo patiens, por el contrario, es aquel que ha optado por actitudes valiosas, en lugar de por la realización en sí de sólo valores creativos. Frente al homo faber -para quien el triunfo del ‘homo patiens’ le parece necedad, absurdo y escándalo-, éste percibe el mundo de los valores como realización o desesperación personal.
El homo patiens es consciente de que puede realizarse hasta en el fracaso más rotundo y en el descalabro más extremo. Para el hombre doliente el no desesperarse constituye ya un modo de realización. Acaso por eso, es posible que se realice a pesar del aparente fracaso.
Y es que el sufrimiento alberga muchas posibilidades de sentido: un rango de valor muy superior a la posibilidad de sentido del producir. El hombre doliente hace suya la afirmación de Goethe de que «no existe ninguna situación que no se pueda ennoblecer o por el actuar o por el soportar».
En el ámbito clínico las anteriores actitudes ante la enfermedad tienen una gran relevancia. El homo faber suele responder ante las limitaciones del sufrimiento o rebelándose con odio -por falta de sumisión- o renunciando a luchar contra ella -por falta de valor-; en cualquier caso, no acepta aquello que le sucede y, sobre todo, no obtiene de ello ningún valor.
Por el contrario, el hombre doliente encuentra en el sentido de su sufrimiento no sólo una dignidad ética sino además una dignidad antropológica que es lo que en verdad le realiza personalmente. El hombre doliente descubre en el sufrimiento la posibilidad del sacrificio voluntario, donde se le revela que la esencia del hombre consiste en ser una persona que sufre.
«¿Cuál era la imagen del hombre en el marco biologicista? -se pregunta Frankl-. ¿El mamífero más altamente desarrollado? ¿El mamífero al que el andar derecho se le subió a la cabeza? Su imperativo consistía en sapere aude; ¡atrévete a ser razonable! Pues bien, se ha atrevido. Se ha atrevido a absolutizar la razón; la ilustración convirtió literalmente la ratio en la diosa.
A esta imagen biológica del hombre oponemos una imagen noológica. Al homo sapiens oponemos homo patiens. Al imperativo sapere aude oponemos otro: pati aude, ¡atrévete a sufrir!
Esta osadía, la valentía ante el sufrimiento, esto es lo que importa (…) El escapista huye ante el sufrimiento necesario; el masoquista va en busca del sufrimiento innecesario. ¿En qué consiste, pues, la esencia del masoquismo? ¡Falsifica el desagrado convirtiéndolo en placer! (…) El homo patiens transforma el sufrimiento en acción (…); sabe que tender hacia el sufrimiento ya lo trasciende, persiguiendo a través del sufrimiento aquello en aras de lo cual sufre, en una palabra: sacrificándose (…); y es que no sólo cumplimos y realizamos valores produciendo, sino también viviendo y sufriendo. El sufrimiento es acción. La muerte quiere decir cosecha. En realidad, ni el sufrimiento ni la culpa ni la muerte -toda esta tríada trágica- pueden privar la vida de su sentido. Pues, como afirmase Kierkegaard, ‘aunque la locura me ponga ante la vista el vestido de bufón, puedo salvar mi alma si mi amor a Dios vence en mí».
Neurosis, libertad y verdad; un triángulo imprescindible en la psicoterapia de Frankl
«La neurosis, definida por Allers como enfermedad y desviación de lo normal, es la consecuencia de la rebelión de la creatura contra su natural carácter finito y su impotencia. Si esta rebelión se viviera de forma consciente, debería conducir consecuentemente a la aniquilación del hombre. El hecho de que un ser sea capaz de aspirar a su no ser, es contradictorio en sí porque su ser representa, en primer lugar, el presupuesto para su aspiración. En este aspecto, la paradoja y la antinomia del ser humano se ponen de manifiesto con toda su terrible tensión».
«Todavía no he visto ningún caso de neurosis añade Allers- en el que no se hubiera revelado, como último problema y como último conflicto, una cuestión metafísica, si así se quiere llamar, irresuelta, la cuestión por la postura del hombre en general, siendo indiferente que se trate de una persona religiosa o no religiosa, católica o no católica».
Algunos pacientes esperan la curación y la hacen consistir y depender del hecho de que se liberen de la neurosis. Pero, como asegura Frankl, «no es la libertad de la neurosis lo que nos convierte en auténticos, en hombres que conocen la verdad o que incluso se deciden por ella, sino que es la verdad la que nos hace triunfar sobre la tragedia que forma parte de la esencia de la existencia humana y, en este sentido, la verdad nos libera del sufrimiento, mientras que nuestro simple estar libres del sufrimiento no sería capaz ni mucho menos de acercarnos a la verdad». Baste recordar aquí, una vez más, que el hombre no es libre frente a la verdad, sino que es la verdad la que le hace ser libre. Por eso nada tiene de particular que la «cura de almas» se haya mostrado en ocasiones tanto más eficaz para el tratamiento de las neurosis que la acción de las psicoterapias tradicionales.
Porque la dirección espiritual comprensiva y exigente, paciente y estimulante constituye una poderosa ayuda par el encuentro consigo mismo, con lo más recóndito de nuestra intimidad, allí precisamente donde tiene que hacerse la luz en estos pacientes y emerger y alumbrar la verdad, el principio de lo verdadero al que ajustar y adaptar la propia vida. Sólo cuando se vive en verdad -y no a hurtadillas de ella o con enmascaramientos de lo que realmente se es-, es decir, cuando descubrimos la verdad de quienes somos y de lo que debemos hacer con nuestras vidas, sólo entonces comenzamos a ser libres e incluso lo suficientemente libres como para hacerlo. Desde esta perspectiva, vivir en verdad no sólo nos hace más libres, sino que constituye una excelente medida preventiva respecto del padecimiento neurótico.
Más allá de la sexualidad humana.
La imagen del hombre que se puso en circulación a partir del psicoanálisis de Freud, propaló que eran los instintos los que indicaban al hombre lo que tenía que hacer en cada caso.
Paradójicamente, este determinismo, negador de la libertad humana, hizo fortuna cultural, hasta el punto de creerlo y acomodar a él la conducta de algunos sectores de nuestra sociedad. Pero la sexualidad no dice al hombre lo que éste tiene que hacer -y mucho menos lo que tiene que querer- para ser feliz.
Freud al «sexualizar» el concepto de neurosis -al vincular la etiología de la neurosis a la represión y/o insatisfacción sexual-, neurotizó el concepto antropológico que hasta entonces se tenía de la sexualidad humana.
Hoy, cien años más tarde, se descubre que el sexo así entendido no sólo no libera sino que neurotiza. De hecho, la gente que no sabe amar obtiene del sexo una satisfacción mucho más deficitaria que los que sí saben amar. Es como si únicamente humanizando la sexualidad, ésta alcanzase no sólo su mayor satisfacción sino también la plenitud humana que debe caracterizarla.
La promiscuidad, el abuso de la pornografía y la impotencia sexual son algunas de las consecuencias que se generan por esta degradación del consumismo erótico, en que ha devenido la sexualidad humana, siguiendo el modelo antirrepresivo auspiciado por Freud. Contrariamente a lo que algunos piensan, Freud no sólo no fue el autor que liberó la sexualidad humana, sino el que más contribuyó a neurotizarla.
El modelo ignorado del homo necessitudinis.
«Hace tiempo -escribió Frankl- que no se reprime el problema sexual, como en la época de Sigmund Freud, sino el problema del sentido (…); hoy los pacientes ya no vienen a nosotros, los psiquiatras, con sus sentimientos de inferioridad, como en la época de Alfred Adler, sino con la sensación de falta de sentido, con un sentimiento de vacío, que yo califico de ‘vacío existencial’.
«Cuando un hombre no encuentra sentido a su vida, es posible que satisfaga esa primaria y elemental necesidad de entregarse a la satisfacción de otras necesidades, jerárquicamente más bajas (sexo, alcohol, drogas, etc.).
«A lo que parece, de lo que toda persona humana tiene necesidad es de encontrar un sentido para su propia existencia. Pero el modelo antropológico que pone de manifiesto esta necesidad primordial ha sido sistemáticamente ignorado por el hombre de nuestro tiempo. Preguntarse por el sentido de la vida, por su valor, no es una manifestación sintomática de que el hombre esté enfermo, como pensaba Freud. «El hombre, al interrogarse por el sentido de la vida, más que eso, al atreverse a dudar de la existencia de tal sentido, sólo manifiesta con ello su esencia humana (…); tal pregunta no es la manifestación de una enfermedad psíquica sino la expresión de madurez mental, diría yo».
«En la sociedad de la abundancia, el estado de bienestar social prácticamente satisface todas las necesidades del hombre; hasta algunas necesidades en realidad son creadas por la misma sociedad de consumo. Sólo hay una necesidad que no encuentra satisfacción y ésa es la necesidad de sentido en el hombre, ésa es su ‘voluntad de sentido’, como yo la llamo».
Paradójicamente, la antropología propugnada por Frankl ha sido ignorada, mientras que los psicoanalistas defendían otro modelo antropológico, mucho más zoológico, que sólo daba primacía a la vida de los instintos.
Psicologías enmascaradoras y psicoterapeutas sumergidos
Desde la perspectiva de la logoterapia, fundada por Frankl, la terapia psicoanalítica -también conocida como «psicología profunda»- se nos aparece como una psicología enmascaradora, puesto que no va más allá de lo que realmente preocupa al hombre (la busca de sentido), sino que enmascara esa preocupación, a través de interpretaciones, por cuya virtud se centra exclusivamente la preocupación humana en algo periférico y apenas relevante (la satisfacción sexual).
Por otra parte, el psicoanalista jamás da la cara al paciente. Parapetado en la neutralidad y en la indiferencia -con esos eufemismos suele describir la situación terapéutica-, reconduce al cliente, a través de sus interpretaciones y silencios, a donde éste ni quiere ni se ha planteado ir: a contar sus experiencias sexuales.
Al hacer de la sexualidad la columna vertebral del análisis psicoterapéutico, inevitablemente se conduce al paciente a la consideración de que su sexualidad está alterada (precisamente por eso debe ser analizada), al tiempo que se le crea la falsa expectativa de que sus traumas desaparecerán cuando las represiones a las que la sexualidad fue sometida dejen de estar latentes y se hagan manifiestas, gracias al psicoanálisis.
Al proceder así, el psicoanalista actúa como una «mano invisible», como un psicólogo sumergido que desde su escondite, mueve los hilos del guiñol en que ha transformado la biografía de su paciente, su psicohistoria.
Del protagonismo del yuppy al hundimiento en el hang up.
A la inflación sexual, consecuencia del freudismo, han seguido otras «necesidades» a cuyo alcance y satisfacción se dedican muchos hombres, sin apresar otra cosa que el vacío de su existencia.
La búsqueda de placer recorre hoy senderos, antiguamente muy poco transitados, que comportan un cierto riesgo. Este es el caso de la «voluntad de prestigio», un sucedáneo de la «voluntad de poder» de antaño, que ahora se formaliza como éxito profesional. Y con la búsqueda del prestigio, la «voluntad de tener» la mayor cantidad de dinero posible (making a lot of money). Como si el tener más, hubiera de dar inevitablemente un mejor sentido al ser.
Obviamente, el placer, el dinero, el éxito y el tener son como los cuatro puntos cardinales que constituyen el mapa de referencias, la carta de navegación por la que, aparentemente, optan muchos jóvenes contemporáneos para erróneamente tratar de encontrar un sentido a sus vidas, para conducir a un puerto seguro sus personales trayectorias biográficas. Con estos pseudovalores se ha vertebrado un modelo antropológico exitoso -el yuppy- que, lamentablemente, hoy tratan de imitar muchos jóvenes universitarios.
Pero el protagonismo de ese modelo es incompleto. Se silencia o se oculta el abismo final en el que terminan algunos de los que siguieron esa trayectoria, el complejo o debilidad en que se sumergieron las personas exitosas que sacrificaron el sentido de sus vidas y la lealtad a él, a cambio de obtener un mayor éxito, más poder económico o más placer. A esto es a lo que en el argot juvenil norteamericano se le conoce hoy cn el término de hang up.
Frente a la «voluntad de placer» y a la «voluntad de poder», la «voluntad de sentido».
El hombre es un ser empeñado en la búsqueda de un sentido, del logos. Ayudar al hombre a encontrar ese sentido es un deber de la psicoterapia y es el deber de la logoterapia fundada por Frankl. Hoy como ayer, el hombre que no encuentra un sentido a su vida se hunde en el vacío existencial. Este es el diagnóstico que afirmó ininterrumpidamente Viktor E. Frankl, a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.
¿Tiene sentido una vida humana que esté falta de sentido? Muchas personas en la actualidad hacen lo que no quieren y tal vez quieren lo que no hacen o posiblemente imaginen querer o deseen hacer lo que otros parece que quieren.
En el fondo, unos y otros parecen no saber lo que quieren. Tal vez lo que determina finalmente su toma de decisiones es el deseo de imitar lo que los demás hacen (conformismo) o secundar dócilmente y realizar sólo aquello que los demás quieren que realicen (totalitarismo).
Es probable que una persona que se comporta de esta forma descubra, años más tarde, la inutilidad de su existencia. En el fondo, su existencia estaba vacía mucho tiempo atrás, antes de que lo descubriera, puesto que las opciones por las que se decidió en ningún caso comprometieron, como sería de esperar, su libertad personal, comportándose más bien como irresponsable.
A esa falta de contenido de la propia vida es a lo que Frankl denomina «vacío existencial».
¿Tiene sentido la experiencia de «encontrarse existiendo»?: la autotrascendencia como sentido
La experiencia de «encontrarse existiendo» revela un acontecimiento absoluto: aquello por lo que se me da todo lo que se me da, de manera que sin ello no se me da nada por ningún otro acontecimiento.
La situación de «encontrarse existiendo», cuando uno no tiene en sí la razón de su origen ni la razón de su término, permite alcanzar por nuestra autoconciencia el hecho de la donación de nuestra propia existencia. Más aún, el mismo hecho de «encontrarse existiendo» también me ha sido dado e inicialmente tampoco me pertenece, es decir, no es mío aunque erróneamente lo pueda considerar como «lo mío».
La autoconciencia de este acontecimiento absoluto da sentido a la vida del hombre porque la defiende de cualquier enajenación o posible extravío. Esa misma radicalidad de la autoconciencia de «encontrarse existiendo» puede constituirse en la fuente que da sentido a la propia vida, puesto que la encamina a estar permanentemente dispuesta a darse a sí misma. En este juego incesante de la aceptación de lo dado y de la permanente disponibilidad del darse es donde emerge la experiencia de la libertad y la misma libertad humana. Este juego es el que en verdad autorrealiza al hombre que, en tanto que aceptante/donante de sí mismo, está siempre y prontamente dispuesto a la solidaridad, sin caer en la seducción ni en la fascinación de tomarse lo dado a sí mismo como algo propio que le perteneciera.
En mi opinión, en esto consiste el sentido de la vida. Como escribe Frankl, «el hombre en último término puede realizarse sólo en la medida en que logra la plenitud de un sentido fuera en el mundo, y no dentro de sí mismo. En otras palabras la autorrealización se escapa de la meta elegida en tanto se presenta como un efecto colateral, que yo defino como «autotrascendencia» de la existencia humana. El hombre apunta por encima de sí mismo hacia algo que no es él mismo, hacia algo o alguien, hacia un sentido cuya plenitud hay que lograr o hacia un semejante con quien uno se encuentra».
Sintetizo a continuación las aportaciones que cabe distinguir en Frankl como científico, psicoterapeuta y antropólogo.
Las aportaciones del científico.
La ciencia no es la realidad y aunque ayude a conocer la realidad, también, en otras circunstancias, contribuye a enmascararla e incluso a sumergirla en la tergiversación de su propia naturaleza. La ciencia contemporánea se sirve de «modelos», de prefabricadas analogías de la realidad, de manera que, sustituyéndola, el modelo que resulta sea más fácilmente observable, cuantificable y manipulable que aquélla.
La ciencia se enfrenta a la realidad desde un punto de vista, desde una perspectiva que forzosamente ha de ser limitada y restringida, lo que impone la necesaria renuncia a las restantes dimensiones que, por definición o diseño, fueron excluidas de aquel concreto acercamiento.
De aquí que concluya Frankl lo que sigue: «la ciencia es una anulación obligada de la estructura omnidimensional de la realidad: la ciencia debe enmascarar y excluir, debe fingir y hacer ‘como si’…».
Precisamente por eso, no debiera tomarse la parte (descubierta por la ciencia) por el lado (la realidad a la que pertenece el sector que ha sido estudiado).
En el ámbito de la psicoterapia, el reduccionismo cientificista es todavía más vejatorio y degradante, puesto que atenta contra lo más íntimo del ser del hombre, al reducirlo a meros reflejos, instintos, procesos cerebrales o sencillas moléculas biológicas, reducciones a las que se llega no a través de las pertinentes demostraciones científicas sino a partir de inferencias erróneas.
Por eso, nada de extraño tiene que la imagen del hombre confeccionada por la actual psicología científica, en absoluto se ocupe de la psicología que interesa al hombre de la calle. La psicología científica se ha transformado, en las manos de algunos investigadores, en una psicología sin hombre, sin sujeto, sin mente y sin alma.
Pero el hombre de la calle no se entiende a sí mismo como una cadena de reflejos, ni como un puñado de instintos a la deriva, ni como una marioneta cuyas reacciones hayan sido genéticamente determinadas, ni como un mecanismo neurofisiológico clausurado en sí mismo y lejano e impermeable a la conciencia de la libertad personal. Acaso por eso precisamente, es por lo que el hombre de la calle y el científico tienen cada día más dificultad para encontrarse: porque nada tienen entre sí que decirse.
Viktor Frankl luchó denodadamente contra el reduccionismo científico -fuese el mecanicismo biológico o el psicologismo hermenéutico-, a favor de una verdadera psicología y psicopatología del hombre, que no tuviera que avergonzarse en el futuro de haber escamoteado a la persona humana lo que le confiere su mayor dignidad: su espíritu.
Las aportaciones del psicoterapeuta.
«No hay ninguna psicoterapia -escribe Frankl- sin una concepción del hombre y sin una visión del mundo». Todo psicoterapeuta tiene una imagen del contrario.
Cualquiera que sea la imagen del hombre que el psicoterapeuta tenga, en mayor o menor grado acabará influyendo -a veces decisivamente- en el proceso terapéutico y, a través de éste, en el propio paciente. No debiera sorprendernos que algo de esto haya sido vislumbrado por los clientes, por lo que tanto ellos como sus familiares siempre han considerado como una decisión atinada y prudente, antes de consultar con un terapeuta, el tratar de conocer cuál era la imagen del hombre que el terapeuta tenía.
La psicoterapia, continúa Frankl, «es ciega a los valores si es carente de espíritu (…). Pero precisamente la psicoterapia debe evitar este peligro, de lo contrario renuncia a una de sus armas más importantes en la lucha por la salud psíquica y la curación del paciente.
Es más, existe el peligro de que corrompamos al hombre, de que seamos cómplices de su nihilismo, profundizando de este modo su neurosis, si le sugerimos una concepción del hombre que no representa la concepción del hombre verdadero sino una caricatura en el fondo: ¡si hacemos del hombre un homunculus!».
«Lo espiritual no es sólo una dimensión del hombre sino que es la dimensión específica de éste (…). La persona es un individuo: la persona es algo indivisible, no se puede subdividir ni escindir, precisamente porque es una unidad. Pero la persona no es solamente in-dividuum sino también in-summabile; esto significa que no es sólo indivisible sino que tampoco se puede fundir y esto no se puede hacer porque no es sólo unidad sino también totalidad».
Frankl sobrevoló los reduccionismos psicoterapéuticos propios del siglo XX, para hincar decididamente su quehacer terapéutico en la clave del arco que sostiene la entera ayuda psicológica: el descubrimiento del amor a la persona doliente.
Por defecto del reduccionismo cientificista, escribe Frankl, «no solamente se permanece sin dar el paso de lo corporal psíquico a lo espiritual, de la facticidad psicofísica a la existencialidad espiritual del hombre, sino que mucho menos se efectúa el tránsito de la existencia a la trascendencia. Del mismo modo que una experiencia vivida, proyectada desde el ámbito de lo humano en el plano de lo meramente corporal psíquico, se vuelve ambigua, así también se vuelve ambiguo un acontecimiento si en vez de considerarse colocado en su transparencia en la dimensión de lo supermundano, se proyecta en el espacio del mundo, es decir, si no se ve de manera limitada en su simple carácter mundano».
El psicoterapeuta puede arrojarse en los brazos de este reduccionismo siempre que, a través de su trabajo, no se disponga como es menester a encontrarse con una persona humana completa y única, inabarcable e incognoscible en su totalidad, es decir, con el homo humanus que no se deja simplificar por cualquiera de las representaciones del actual cientificismo. El médico puede enfrentarse al paciente desde su perspectiva de especialista, comportándose entonces ‘como si’ aquel hombre sólo perteneciese a la dimensión esquematizada, a la deformada «hechura» a que ha sido reducido con la ayuda de sus saberes de especialista y sus olvidos de lo que es la persona humana, de lo que es y significa él mismo.
«Por lo menos durante el examen -dice Frankl- estoy obligado a actuar como si el enfermo sentado frente a mí fuera «un caso de…», en una palabra, como si tuviera que vérmelas con un «enfermo» adjetivado y no más bien con un «hombre» enfermo substantivado (…), una persona a la que tengo que comprender en su esencia, tal como es, en su singularidad y peculiaridad, pero no sólo en su esencia y tal como es sino también en su valor, en su deber ser, y esto quiere decir aceptarle positivamente».
Si hubiera por fin, que resumir la visión de Viktor Frankl sobre la persona humana, en diez ideas centrales, diríamos que estas son:
- La persona no se puede subdividir, ni escindir porque es una unidad.
- La persona no es sólo un in-dividuum, sino también un in-summabile. Esto quiere decir que no solamente no se puede partir sino que tampoco se puede agregar. El hombre no es sólo una unidad, sino que es también una totalidad.
- Cada persona es absolutamente un ser nuevo.
- La persona es espiritual. La persona es un fin en sí mismo y no un medio; por eso, no le compete el tener un valor utilitario, sino el tener dignidad.
- La persona no es fáctica ni pertenece a la facticidad, sino un ser facultativo que existe de acuerdo a su propia posibilidad para lo cual o contra la cual puede decidirse. Ser hombre es ante todo ser profunda y finalmente responsable. En la responsabilidad se incluye el para qué de la libertad humana -aquello para lo que el hombre es libre, a favor de qué o contra qué se decide. La persona no está determinada por sus instintos sino orientada hacia el sentido.
- La persona es yoica, o sea no se halla bajo la dictadura del «ello», como sostenía Freud al afirmar que el «yo» no era dueño de su propia casa. Tan clara es la libertad del yo que a la fe en Dios y a Dios mismo no se me arrastra sino que yo debo decidirme por Él o contra Él; la religiosidad es del «yo» o no existe en absoluto.
- La persona no es sólo unidad y totalidad en sí misma, sino que representa un punto de interacción, un cruce de tres niveles de existencia: lo físico, lo psíquico y lo espiritual.
- La persona es dinámica y tiene capacidad de distanciarse y apartarse de lo psicofísico. Existir significa salirse de sí mismo y enfrentarse consigo mismo. Y eso lo hace la persona espiritual en cuanto que se enfrenta como persona espiritual a sí misma como organismo psicofísico.
- El animal no es persona, puesto que no es capaz de trascenderse y de enfrentarse a sí mismo. Del mismo modo que el animal desde su entorno no puede entender el mundo humano, el hombre tampoco puede aprehender el mundo superior, excepto por un intento de alcanzarlo, de presentirlo por la fe.
- La persona no se comprende a sí misma sino desde el punto de vista de la trascendencia. Más que eso: el hombre es tal, sólo en la medida en que se comprende desde la trascendencia.
Artículos relacionados
-
Interesante entrevista realizada a Dr. Frankl. Las preguntas se centran no solamente en torno al desarrollo y conceptos de la logoterapia sino a experiencias personales como sus encuentros con Sigmund Freud y Alfred Adler, el significado de su familia en su vida, etc.
-
Como un homenaje por el 100 aniversario del nacimiento del Dr. Viktor Frankl, en marzo del 2005, Elisabeth Lukas -su más cercana alumna- publicó un libro en alemán donde da a conocer los más bellos, poéticos y místicos escritos de Viktor Frankl
-
Más allá de la gran inteligencia de Frankl y de su legado científico, encontramos en él a un gran ser humano, inquieto por la búsqueda de la verdad y del amor por sus semejantes

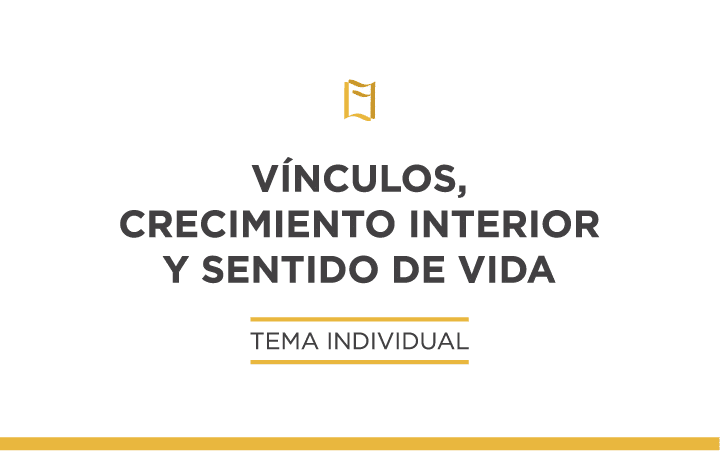
Un comentario
me parece muy acertado